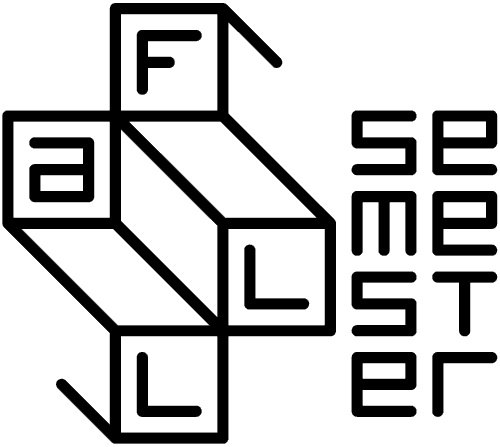/ SPRING BREAK 2020 /
Humberto Valdivieso
Foto: ©verseando
En el Libro del desasosiego Pessoa afirma: “La libertad es la posibilidad de mantenerse aislado”. Y luego bosqueja con perspicacia la naturaleza de semejante condición de vida: “Eres libre si puedes apartarte de los hombres, sin que te obligue a recurrir a ellos la falta de dinero, o la necesidad gregaria, o el amor, o la gloria, o la curiosidad, cosas que ni del silencio ni de la soledad pueden alimentarse”. El 2020 ha forzado al planeta entero a lidiar con el aislamiento y a pensar de nuevo la esencia de la libertad. Ser libre pareciera algo más complejo que cuidar una conquista dada por la historia o saberse lejano al conflicto de un “otro” en desventaja.
El debate sobre la libertad está hoy abierto al infinito. Circula, sin detenerse en una razón específica, a través de las redes sociales y los medios de comunicación. También, logra colarse sin ser esperado en el lugar más lejano y frágil de la intimidad: la conciencia individual. Ahí incomoda y puede llegar a ser doloroso porque confronta las ilusiones. Sobre todo las de quienes, hasta hace poco, estaban seguros de vivir en sociedades más justas y avanzadas.
La libertad para Pessoa responde a una abstinencia consciente. Ser autónomo reside en la posibilidad de elegir. El silencio y la soledad afirman. Su ascetismo poético repite entre líneas esta idea como si fuese un mantra: “No rocemos la vida ni con la punta de los dedos”. Una incisiva labor espiritual, para desengañarse de la curiosidad por la vida, le aproxima a estas palabras de Gurdjieff: “Únicamente el sufrimiento consciente tiene valor”. Algo desconocido para la humanidad contemporánea cuya búsqueda de libertad no está definida por la negación del sí mismo sino por su desbordamiento y un insaciable deseo de abundancia.
Es imposible, y quizá inútil, saber con certeza si la contención del poeta es una respuesta más adecuada a la necesidad de vivir en libertad que la estresante desorientación contemporánea en los días de la pandemia. Alguno pudiese señalar la diferencia entre estar asediado por la muerte y las disquisiciones íntimas de un escritor. Y aunque él no dudó en afirmar que “La muerte es una liberación”, tendría razón quien lo cuestiona al observar la desemejanza entre una cosa y otra. Aceptar que la muerte te hace libre de este mundo no es equivalente a ser sorprendido por la muerte cuando te sientes en un mundo libre.
La serenidad y el poder elegir con lucidez nunca han sido opciones colectivas. La emergencia, el despertar despavorido frente al desengaño y el impulso violento sí. El alma del poeta tiene recursos negados a la vida del ciudadano común. Posiblemente la crisis actual conducirá al mundo hacia conquistas científicas y tecnológicas, incluso hacia formas de organización social hasta ahora desconocidas. Pero, el temor y la sospecha de haber descubierto una libertad simulada y frágil no van a desaparecer.
El desasosiego global desatado por la pandemia tiene antecedentes. Ha estado precedido de una creciente insatisfacción ante las categorías y modos de organización de la modernidad. Las conquistas del humanismo están siendo revisadas por las corrientes posthumanas y transhumanas entre otras. El aislamiento, la muerte y carencias desconocidas en el “primer mundo” han incrementado las sospechas hacia la relevancia de la razón humana y fomentado el revisionismo. En este breve ensayo voy a ponderar los efectos de dos condiciones emergentes en nuestro tiempo de crisis: la desmaterialización y la liviandad. Y aunque ellas son comunes al ámbito global las pensaré desde preocupaciones cercanas. Sin embargo, lo haré trazando líneas lo más amplias posible.
Ai Weiwei, Soleil Levant, 2017. Vista de la instalación, Kunsthal Charlottenborg, 2017. Chalecos salvavidas frente a las ventanas de la fachada. Cortesía del artista. Foto de David Stjernholm.
Ingravidez
La liviandad es una condición de nuestro arduo presente. El mundo tiene una complexión distinta a la del siglo pasado, ha perdido solidez y tiende a lo ingrávido. Los seres humanos habitamos un planeta más etéreo desde principios del milenio. La tecnología digital y la miniaturización han contribuido a ello: menús y ventanas flotantes en interfaces en constante actualización, aplicaciones cada vez más ligeras en dispositivos móviles y una cultura popular fascinada por lo ligth. Con todo, esto no significa que hay más espacio o más aire disponible.
Lo acumulado durante la modernidad sigue con nosotros, ha sido incorporado al ambiente electrónico al menos como dato o experiencia. En la cultura del aún nuevo milenio nada desaparece, todo es incorporado. Lo anterior flota junto a lo actual, lo visible junto a lo invisible. Esto afecta el modo de vida global y la relación del ser humano con el ambiente es más escrupulosa y conflictiva. Peter Sloterdijk encuentra que “Después de que Pasteur y Koch descubrieran e impusieran científico-publicistamente la existencia de microbios, la existencia humana tiene que acostumbrarse a habérselas con medidas explícitas para la simbiosis con lo invisible”. Desde marzo de este año las mascarillas miniaturizaron el encuadre del rostro, la firmeza del tacto fue sustituida por gestos etéreos y distantes, el aire entre los cuerpos cobró mayor importancia y la solidez del espacio comercial cedió ante la ligereza del delivery. El peso del dolor quedó desvanecido por el volátil y veloz efecto de los datos, y la carga de una edad avanzada es la víctima más frágil del virus.
El mundo está congestionado y difícilmente algo se mantiene sólido, aferrado a la tierra o amarrado a un origen preciso. Y, aunque no podamos percibirlas, infinidad de partículas flotan en el aire junto a todo lo demás. El cuerpo es cada vez menos compacto y le cuesta estar situado, definido y estable. Categorías como género, raza, nacionalidad o identidad solo mantienen algo de peso en las instituciones y leyes heredadas de siglos anteriores. Pero, son vistas como un anclaje o un fardo inútil. La liviandad individual es el resultado de irse despojando del peso de las definiciones colectivas y arbitrarias, de ahí que el avatar sea el signo privilegiado de nuestra cultura “trans”. Para Sloterdijk, “Donde todo podría estar latentemente contaminado y envenenado, donde todo es potencialmente falso o sosechoso, la totalidad y el poder-ser-total no pueden deducirse ya de circunstancias exteriores. Ya no puede pensarse más tiempo la integridad como algo que se consigue por entrega a un envolvente benéfico, sino sólo ya como logro propio de un organismo que se preocupa activamente de su delimitación con respecto al entorno”.
Un terreno puede ser caótico pero ahí los objetos están fijos, tienen gravedad. También lugar, pues un volumen colocado marca. No importa si coincide o está unido a otros objetos: todos hacen tierra y de esa forma permanecen estables. La tradición necesita superficie para asentarse, marcar, fundar y hacer sentir su consistencia. Esto ocurre en un modelo del tiempo que avanza para depositar algo contundente del pasado en el futuro. Por eso, los signos analógicos le pertenecen. Ellos eran una promesa fiable ante la deuda de la imagen con el objeto, del sonido con el significado de las palabras y de la plasticidad con la materia. Lo digital transformó esa condición y desmaterializó los objetos, las imágenes y los significados. Todo devino en información y esa información en liviandad. Hoy podemos cargar la historia de la humanidad hecha datos en diversas aplicaciones flotantes en la interfaz de nuestro móvil. Sin embargo, no podemos limpiar el aire, protegernos de lo que flota alrededor, confiar en otros cuerpos, mantener unidos nuestros afectos o evitar la invasión del espacio individual por los algoritmos invisibles de la inteligencia artificial. Esto no quiere decir que estamos en desventaja o en un mundo peor, simplemente habitamos un ambiente distinto al generado por el humanismo.
Imagen: Dominio Público / El Greco, El entierro del Conde de Orgaz, 1586-88. Óleo sobre lienzo, 480 x 360 cm.
El fin de los fantasmas
La muerte de Pedro Páramo es una imagen prodigiosa. También útil para ponderar la relación entre la tierra y el peso, y para ilustrar el temor del cuerpo ante lo liviano-invisible. Él y la tierra en ruinas eran una misma cosa. Así lo expone el ritual de su decrépito fin: el cuerpo le fue dejando de responder, las piernas lo retenían en un mismo punto, su mano cayó al suelo despacio. Luego fue desmoronándose “como si fuera un montón de piedras”. Ni el apoyo de los brazos inmateriales de Damiana Cisneros detuvieron el desplome. Pedro Páramo era la tierra, como corresponde al ethos latinoamericano, con todas sus deudas y rencores.
La desmaterialización que he asomado al inicio de este escrito es el efecto contrario al desplome. Lo corporal pesado cae y se une a la tierra ⎯polvo que vuelve a su lugar de origen desde tiempos inmemoriales⎯. De forma contraria, lo inmaterial flota y queda incorporado al ambiente. La piedra cae y marca ⎯“sobre esta piedra erigiré mi iglesia”⎯. Los datos invisibles llenan pero no tiene un lugar fijo, su única permanencia es el movimiento. Por eso, los fantasmas de Pedro Páramo son inmateriales pero no ingrávidos. No pueden abandonar Comala, ellos buscan la tierra: tratan de cobrarle, penan por ella y hablan desde el fondo de sus tumbas.
En Latinoamérica hubo fantasmas mientras las cosas estaban fijas a la tierra: casas viejas, antiguos cementerios ⎯aún no convertidos en parques temáticos o desvalijados⎯ y tesoros enterrados por nuestros ancestros ante el temor de una revuelta política. Poco de esto queda, el ambiente inmaterial de la globalización cambió los espectros por avatares y eso ha tenido consecuencias inevitables. Entre otras, ya no sólo veneramos ciertos mitos disparatados o padecemos a los brutales y recurrentes titanes políticos. También, nos infointoxicamos con el resto del planeta, respiramos el aire infectado de las pandemias globales y nos desvanecemos en el devenir del presente junto a los otros seres humanos.
No es un asunto baladí el repliegue de nuestra cultura hacia lo inmaterial. Sobre todo por la presencia del cuerpo entre nosotros y el carácter orgánico de la arquitectura popular en las ciudades. El barrio ⎯favela o chabola⎯ está hecho de contactos y lugares de encuentro. No hay espacio aquí para un análisis minucioso de este asunto. Tampoco es posible predecir el destino de la crisis del coronavirus en Latinoamérica. Pero podemos poner el oído sobre un antecedente, sobre los efectos de otro enemigo inmaterial.
Willie Colón expone en la letra de El gran varón un drama recurrente en los 90 del siglo XX. En esta historia un chico trans latinoamericano muere olvidado, anónimo, en un hospital. Es víctima de un agresor invisible, el HIV. La enfermedad acaba con su vida nómada. A diferencia de Abundio o Juan Preciado él no busca castigar o perseguir a Pedro Páramo, no le es dado volver a la tierra a cobrar la deuda. No porque la crueldad conservadora de su padre fuese distinta a la de este arquetipo brutal delineado por Juan Rulfo, sino porque su identidad ya no tenía peso. La exclusión lo desmaterializó y esa pandemia de finales del siglo pasado lo hizo invisible como ella. Al igual que el virus, Simón era algo raro a lo cual nadie quería voltear a ver.
Carlos Cruz Diez, Chromointerferencia de color aditivo, 1974. Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Venezuela. Footo: David Hernandez Aponte / CC BY-SA 3.0.
El piso de Cruz-Diez
La línea secuencial continua y la división racional del espacio, las especies y el conocimiento pertenecen al humanismo. La expansión del mundo, el ámbito público y el método científico son consecuencias de él. La contemporaneidad no ha suprimido esto pero ya no sabe dónde ubicarlo. Diversas corrientes del pensamiento como el posthumanismo, el transhumanismo, el antihumanismo y conceptos emergentes como el antropoceno están tratando de ofrecer alternativas teóricas y, quizá, políticas. Pero la pandemia no ha hecho más que aumentar la desorientación. Las promesas de la tecnología y el sueño mismo de la inmortalidad digital han sucumbido frente al virus.
La enfermedad le ha mostrado al ser humano que aún no sabe cómo cuidarse. No estamos preparados para aceptar nuestra condición frágil. Esto nos devuelve al conflicto de la libertad. Las respuestas inmediatas han sido la reclusión y el llamado a la guerra contra lo invisible. El tiempo es una incertidumbre pues solo tenemos un presente sin respuestas, el problema fundamental es el espacio. El mundo actual, cuya promesa inmediata ha sido la superación de las dicotomías real/virtual, humano/no humano, hombre/mujer, heterosexual/homosexual, residente/inmigrante entre otras, está erigiendo barreras de protección para frenar lo imperceptible. El espacio exterior es una amenaza ⎯por eso la pared, los guantes, las mascarillas⎯ y el interior no da sosiego. La amenaza es ingrávida y por ello ningún espacio es un lugar de libertad.
El humanismo se aseguró de dividir el mundo simbólicamente para tener siempre a donde acudir. La trascendencia ofrecía la libertad última, el descanso final y estaba bien delimitada. La pintura El entierro del conde de Orgaz del Greco da cuenta de ello. El descenso del cuerpo a la tierra se corresponde con el ascenso al cielo. Tierra y aire forman parte de una secuencia de divisiones codificadas y explícitas. Todo tiene un peso específico en el orden del mundo. En general, las figuras alargadas del pintor de Toledo no son ausencia de materia sino su deformación por estar tensada entre dos ámbitos que se corresponden: uno arriba y otro abajo.
Esa seguridad espacial ya no está. En un mundo ingrávido donde lo visible y lo invisible deambulan en un mismo caos, lo fragmentario y lo contingente dominan. En semejante escenario, la libertad no depende de la ubicación porque no hay un contexto simbólico capaz de organizar el espacio. La obra Cromointerferencia de color aditivo de Carlos Cruz Diez en el Aeropuerto de Maiquetía en Venezuela nos ofrece un ejemplo de ello.
Este trabajo era el símbolo de entrada y salida de un país abierto a la inmigración. Hoy ha adquirido un inesperado uso político que lo transformó de símbolo de la nación petrolera a máquina de desmaterialización. Venezuela es ahora un país de emigrantes, miles han salido por el aeropuerto. Casi todos se detienen sobre la obra del maestro cinético para tomarse una fotografía de los pies. Están posando sobre una ilusión óptica y política. Esa acción, ese ritual de despedida, hace que el peso desaparezca y el viajero, desplazado de su tierra, salga expulsado por el aire y por las redes sociales hacia atmósferas donde ya ningún lugar es estable. Emigrar dolorosamente es ir de lo incierto a lo incierto.
En la obra del Greco, la aparición de la gloria sostiene simbólicamente el cuerpo que pesa. En la obra de Cruz-Diez, la desaparición del territorio y la desmaterialización de la persona en datos hacen que el peso desaparezca: abandono, desarraigo, imposibilidad de renovar la identidad y derechos conculcados. El mundo del cinetismo quedó en la modernidad y, aunque los trabajos mantienen su vigencia, el espectador contemporáneo cambió. La interacción hoy implica subvertir la intención y el significado desde el infortunio de la emergencia. El arte contemporáneo está dando cuenta de esto.
Ai Weiwei utilizó 3500 salvavidas de los refugiados sirios en su obra Soleil Levant. Con ello representó los cuerpos ingrávidos de miles de personas que floraron hacia Europa tropezando con los obstáculos de las viejas estructuras modernas. Así dejó claro que la salida, como el encierro, no es garantía de libertad. Los cuerpos sin peso del siglo XXI son empujados de un lugar a otro. Ese ha sido el destino de miles de venezolanos que deambulan en su ingravidez por las carreteras de Sudamérica.
La pandemia terminará y quizá el encierro no. El problema no serán los muros sino otras formas de confinamiento más bien aéreas e invisibles. La libertad no deja de ser un problema porque siempre está bajo asedio y cada vez sus enemigos son más sofisticados. Sobre todo cuando, paradójicamente, lo no-visible genera opacidad. Voces afamadas están anunciando la muerte del capitalismo. Quizá esta sea la estocada final al humanismo. El mundo no responderá con el hermoso desdén poético de Pessoa por la vida y sus ilusiones exteriores. Pero quizá pueda guardar para sí estas dos líneas de su Diario del desasosiego:
“¡Qué tragedia no creer en la perfectibilidad humana!...
⎯ ¡Y qué tragedia creer en ella!”.
Humberto Valdivieso es Doctor (PhD) en Humanidades. Magister en Comunicación Social. Licenciado en Letras. Investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello. Línea: Cultura digital. Curador del Centro Cultural UCAB. Profesor del Postgrado en Filosofía de la UCAB. Coordinador académico y profesor del Diplomado en Diseño e Innovación Social UCAB-Prodiseño. Miembro del grupo de investigación Epistemología y Cultura de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir". Miembro del equipo editorial de las revistas Comunicación del Centro Gumilla y Anuario ININCO. Miembro de AICA Capítulo Venezuela. Consultor de cultura y comunicación del Centro Venezolano Americano. Aliado del proyecto Cultura Digital de Fundación Telefónica. Miembro de la junta directiva de Espacio Anna Frank. Autor de libros sobre arte y estéticas contemporáneas, articulista en revistas nacionales e internacionales, curador independiente y consultor de proyectos relacionados a imagen y estrategias culturales.